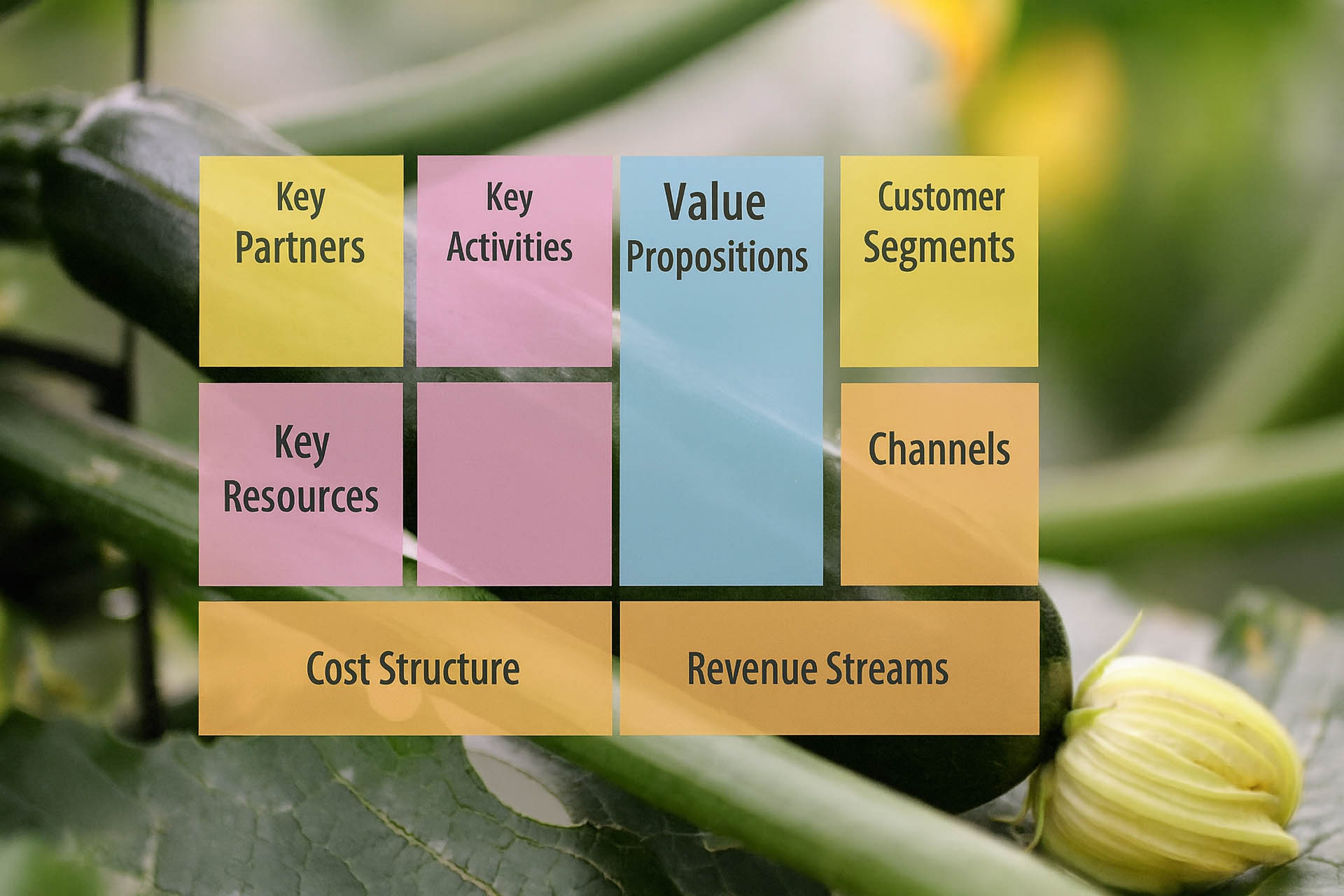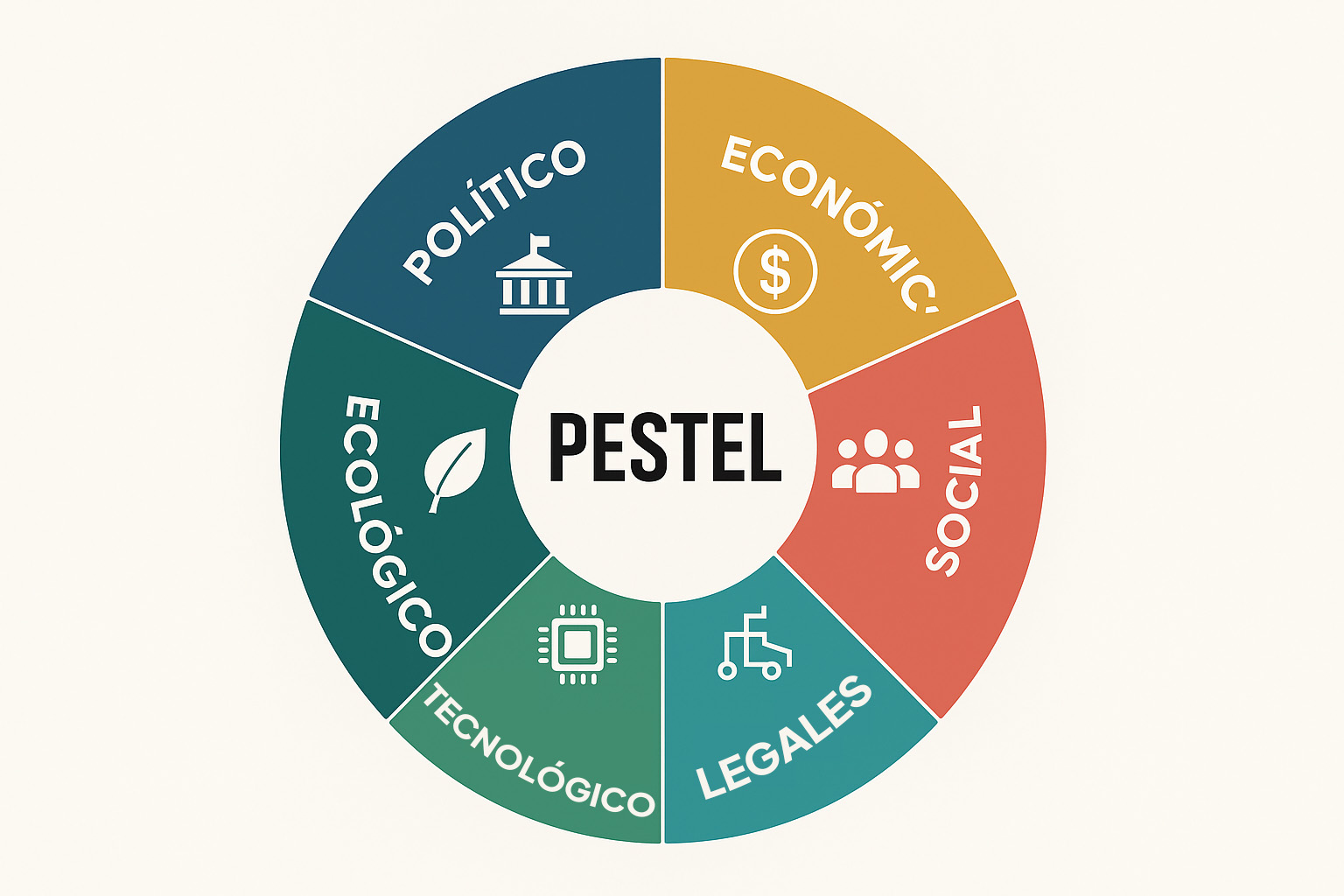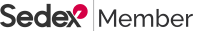Los orígenes de la agricultura
Según nos dicen, la agricultura nació entre el 9500/8500 a.C., pero parece que no fue hasta el 3000/4000 a.C. cuando se institucionalizó. La civilización sumeria creó, mediante sistemas de irrigación a gran escala, infraestructuras con el objetivo de que no faltase sustento en volúmenes importantes para sus súbditos y ejércitos. Como siempre sucede, este tipo de infraestructuras necesitaban una organización administrativa y política necesaria para su construcción: diques, acequias, pantanales… así como su correcto reparto, mantenimiento y gestión posterior.
Esto conllevó la organización de calendarios agrícolas, registros de compra/venta, recaudación de impuestos para mantener esas obras… y también el surgimiento de élites que abocaron a la creación de los Estados y, posteriormente, de los imperios.
Al final, al igual que al inicio de la civilización, estas élites disponen, deciden y reglamentan normativas, restricciones e impuestos sobre los menesteres del campo. Así llegamos a nuestros días, donde imperan los algoritmos, la I.A.… pero, por el momento, seguimos necesitando alimentos procedentes del cultivo y manejo de la tierra.
Y aquí estamos, con una agricultura europea que ya no interesa a las élites gobernantes que mantenemos.

El peso del campo en la economía europea
El reciente acuerdo con EE.UU. o MERCOSUR lo pone de manifiesto, priorizando la exportación y la salvaguarda de los lobbies tecnológicos y automovilísticos alemán y francés, en detrimento del campo europeo.
Y es que pintamos poco, por más que nos duela. Apenas representamos un 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB) de la U.E. Además, somos un sector hiperatomizado y escasamente coordinado entre nosotros.
Por otro lado, la concentración de la riqueza y el capital en grandes corporaciones y oligopolios transnacionales no obedece a los Estados. Al mismo tiempo, la ciudadanía de estos es cada vez más pobre y crece la desigualdad social, creándose modelos de ingeniería social como el invento del empleo a tiempo parcial, para redistribuir el trabajo y evitar el número total de parados, entre otras derivas.
La actual Política Agraria Común (PAC) es injusta y poco redistributiva. Por ejemplo, más del 80% de los fondos los reciben tan solo el 20% de los beneficiarios, en su mayoría grandes corporaciones.
Esta PAC, sumamente burocratizada y saturada de regulaciones, solo afecta a los de casa, generando grandes distorsiones en los mercados en detrimento de agricultores, ganaderos y consumidores europeos. Como consecuencia, se promueve la despoblación y la desindustrialización rural.
El relevo generacional es prácticamente inexistente: la media de edad en España entre los agricultores está en 61/62 años, y el 50% del total supera los 65 años.

De la sociedad del bienestar a la pérdida de soberanía
La PAC viene como consecuencia del modelo de sociedad del bienestar que se implantó después de la II Guerra Mundial, un modelo de protección social equivalente a paz social. Pero ese modelo ya no interesa a las élites: el trabajo humano, gracias a la industrialización y las tecnologías, ya no es prioritario.
Vamos hacia una sociedad con menor poder ciudadano y más poder de grandes corporaciones transnacionales.
También impera la “agrofobia” en determinados sectores sociales muy ideologizados por algunas élites gubernamentales. Esto conlleva una absoluta falta de soberanía y dependencia alimentaria.
Ejemplo de ello es la noticia publicada por La Razón el 30-04-2025 (Sevilla) con el titular: “Indignación en el campo andaluz: El gobierno de España financia nuevos ataques a la agricultura que nos da de comer”.
Esta falta de soberanía alimentaria beneficia a ciertos retailers que adquieren frutas y verduras más baratas en países no europeos, a costa de reducir la garantía de la seguridad alimentaria y de aceptar estándares de calidad más bajos. De hecho, los países con el mayor número de alertas sanitarias en Europa son Turquía, India y China.

Impactos sociales y medioambientales
Además, se suma el escaso respeto a los derechos laborales, el deterioro del medio ambiente, una cadena de suministro más dilatada, menos trazable y contaminante.
Cuando la oferta de frutas y verduras frescas sea mayoritariamente no europea, los precios aumentarán, haciéndolos inaccesibles para las familias con menor poder adquisitivo. La “climateflaction” (inflación alimentaria vinculada al cambio climático) elevará los precios y nuestro sector primario se convertirá en un mero parque temático de lo que fuimos.
Eso sí, bajo el “trinomio social”:
- Renta básica.
- Drogas de bajo impacto y baratas.
- Ocio accesible.
Así, el Estado profundo evita las revoluciones y guerras de los siglos XIX y XX en Europa occidental. Ya lo ha dicho el actual Canciller alemán: este modelo no se sostiene. Las 50 principales corporaciones del mundo poseen el 25% del PIB mundial y siguen aumentando, mientras los ciudadanos de a pie cada vez tenemos menos recursos y poder adquisitivo.
Como ejemplo, otra noticia reciente: “Las actuales cotizaciones en España solo cubren el 73% de los ingresos de la seguridad social para pagar las pensiones”.
¿Alguien cree que esto es sostenible?
Al mismo tiempo, nuestras élites se organizan en lobbies para salvaguardar los intereses de la agricultura al otro lado de las columnas de Hércules y en contra de nuestros intereses nacionales. Ejemplo de ello es el lobby Acento, dirigido por el exministro Pepe Blanco (PSOE), donde trabajan o colaboran políticos de diferentes partidos como Rubén Moreno (secretario de Estado con el PP), José María Lacalle, Esteban González Pons (hijo de Esteban Pons, portavoz en Bruselas del PPE), Elena Valenciano, Valeriano Gómez (PSOE), entre otros.
Ahora las directrices apuntan a invertir en armamento. ¿Quién irá a luchar? ¿Los hijos de nuestras élites de Bruselas? No lo creo.
Finalizo con una frase de mi cuño: “Si la incertidumbre se pudiera monetizar, el sector agro sería el mas rentable del mundo”.
Si te ha parecido interesante, no te pierdas más artículos en nuestro blog y descubre nuevas ideas para seguir creciendo juntos.